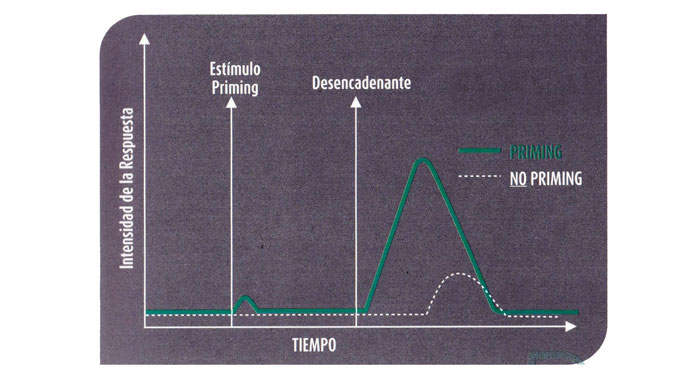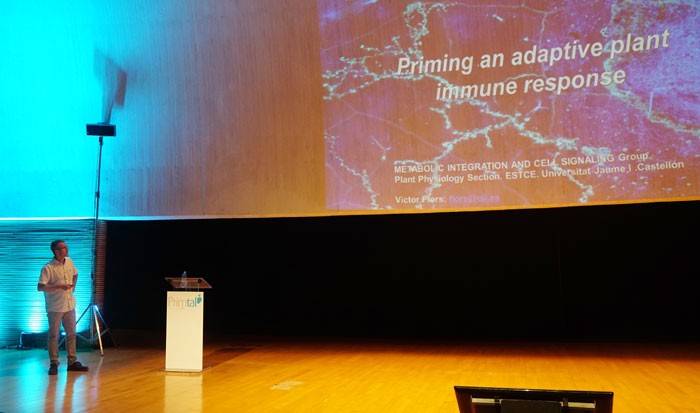En un anterior artículo en Floresyplantas.net y dentro de nuestra sección de Jardinería infantil, hacíamos referencia al Ginkgo biloba como ‘Plantas dinosaurios’ por ser junto con las Metasequoia o las Wollemias una de las especies más populares que se conocen.
Ginkgo biloba o Salisburia adiantifolia Smith
Su nombre científico es Ginkgo biloba y tiene como sinónimo Salisburia adiantifolia Smith. Pertenece a la familia Ginkgoaceae y se le conoce popularmente con otros nombres como por ejemplo Ginko, Árbol de los cuarenta escudos, Árbol sagrado, Árbol de las pagodas o simplemente Gingo. Etimológicamente su nombre Ginkgo proviene nativamente de Gyinkuo y lo de biloba hace referencia a los dos típicos y característicos lóbulos de sus hojas.
Su lugar de origen es China y es en este país donde este árbol es considerado sagrado, precisamente de ahí uno de sus nombres comunes. Según fuentes consultadas por Floresyplantas.net el Ginkgo biloba llegó a España desde China sobre el año 1727.
Es un árbol de crecimiento lento a la vez de muy longevo (se han localizado algunos ejemplares con más de 2.500 años) que puede alcanzar una enorme envergadura con una altura superior a los 40 metros. Posee un porte erguido en su juventud y que con el tiempo se hace más extendido. Su ramificación es abierta, adquiriendo su copa un aspecto piramidal en el caso de ejemplares masculinos y algo más horizontal en los árboles femeninos. La corteza de su tronco y ramas es bastante suberosa de color gris y aspecto fisurado.
El Ginkgo biloba es un árbol caducifolio con hojas simples, planas, de color verde claro durante su periodo vegetativo y que se tornan amarillas de tonalidad dorado intenso en el otoño, una característica muy valorada ornamentalmente. Estas hojas son algo carnosas y tienen forma de abanico y que como hemos adelantado muestran dos lóbulos que la dividen de forma singular. Estas hojas largamente pecioladas pueden medir entre los cinco y diez centímetros de longitud manteniendo una nerviación ahorquillada y paralela. Crecen de forma alterna o dispuestas en racimos de tres a cinco hojas.

Los árboles Ginkgo biloba son una especie dioica y por lo tanto su sexo (macho y hembras) se dan en ejemplares separados. Las flores masculinas son inflorescencias amarillas agrupadas en amentos cilíndricos (una inflorescencia racimosa generalmente colgante), muy numerosas y que nacen en los brotes cortos. Las flores femeninas crecen en grupos de 2 ó 3. Florece en primavera al tiempo que produce las hojas, generalmente sobre marzo o abril y para que se fecunden se necesita que convivan árboles masculinos y femeninos juntos.
Una vez fecundadas producen un fruto en drupa, redondo o elipsoide de tamaño similar al que produce una ciruela, de color pardo-amarillento en la madurez y con la pulpa comestible que contiene una semilla. Estos frutos, aunque comestibles, al abrirlas desprende un olor desagradable y rancio ya que contienen ácido butírico, por ello en jardinería se busca plantar ejemplares macho para evitar que fructifiquen. En el caso de desear tener un Ginkgo biloba femenino se aconseja no plantarse cerca de la vivienda para evitar el olor desagradable de sus frutos cuando maduran.
El Ginkgo biloba es un árbol catalogado como rareza botánica y de hecho se le llama «fósil viviente» por ser uno de los vegetales que más tiempo han permanecido sin cambios a través de las diferentes eras geológicas.
Cultivo del Ginkgo biloba
El Ginkgo biloba en viveros se multiplica tanto por semillas como por esqueje. Si se opta por su multiplicación por semilla, para evitar comercializar posibles ejemplares hembra que produzcan frutos con su característico mal olor, se emplea la técnica de injertar la plántula una vez germinada con el género masculino.
Para su multiplicación por semilla, se recolectan sus frutos a mediados del otoño. Se elimina su pulpa y se guardan las semillas ya limpias entre capas de arena húmeda durante diez semanas a temperaturas de 15 a 21ºC a fin de permitir que los embriones completen su desarrollo. Seguidamente es recomendable que estas semillas pasen un período comprendido entre 2 a 3 meses a unos 4ºC en modo de estratificación para conseguir una mejor germinación.
Si se procede por su multiplicación por esqueje, se suele recurrir a cortar estacas de madera suave recolectadas sobre mitad del verano para enraizarlas en invernadero con nebulización. Estos esquejes pueden ser apicales o interdonales y con una longitud de unos 7 a 10 centímetros según la longitud de entre nudos. El uso de hormonas de enraizamiento ayuda ya no sólo a la emisión de nuevas raíces sino también a la fuerza con las que estas son emitidas.
Tanto la siembra de semillas como el enraizado de esquejes se realizan sobre un sustrato turboso de categoría TKS-1. A nivel de aficionado se puede realizar sobre un sustrato especial para plantas de interior o sustrato para semillero. Como soporte se emplean bandejas de alvéolos anti repicantes o forestales con una buena capacidad de sustrato, siendo lo ideal superiores a 250 centímetros cúbicos.
Una vez la planta ha adquirido un buen cepellón puede ser trasplantada a un contenedor mayor de unos 12 a 16 centímetros de diámetro. Las plantas se tutoran con una caña de bambú para que su crecimiento sea recto y según el formato de venta se trasplanta o no en el tiempo a un contenedor mayor. En todos los casos, el sustrato empleado puede ser del denominado TKS-2 o para el mercado del aficionado un sustrato universal o sustrato de plantación.
Los riegos deben ser moderados sin llegar al encharcamiento durante todo su cultivo. En cuanto a la fertilización, un abonado equilibrado más microelementos es el adecuado, rebajando su dosis y frecuencias durante el invierno ya que es una planta que requiere reposo invernal.

Variedades de Ginkgo biloba
No son muy conocidas por el consumidor las variedades pero las hay con notables diferencias. Algunas de ellas son comercializadas con nombres que además las vinculan con el género masculino, como por ejemplo la ‘Princeton Sentry’ de porte estrecho y la ‘Tremonia’ (también masculino) con porte más columnar y de tamaño más reducido.
A continuación detallamos algunas variedades de Ginkgo biloba que podemos encontrar en el mercado:
- Ginkgo biloba ‘Otoño dorado’. De porte pequeño que apenas suele sobrepasar los dos metros y medio de altura, sus hojas crecen de forma compacta y como todas las demás variedades se tornan de color dorado en otoño.
- Ginkgo biloba ‘dorado pequinés’. También es una planta de porte compacto que se sitúa sobre los cuatro metros de altura. Cuando brota en primavera sus hojas crecen rígidas y apretadas.
- Ginkgo biloba ‘fastigiata’. Crece de forma columnar y sus hojas son de color tendiendo a verde azuloso. Su crecimiento es más alto, sobre los diez metros de altura.
- Ginkgo biloba ‘Troll’. Está considerada la verdadera enana de los ginkgos ya que apenas llega al metro de altura y sus ramas crecen muy cerca del suelo.
Otras variedades de Ginkgo biloba son:
- Ginkgo biloba ‘Atardecer californiano’
- Ginkgo biloba ‘de David’
- Ginkgo biloba ‘enano Chris’
- Ginkgo biloba ‘Everton Broom’
- Ginkgo biloba ‘Dragón dorado’
- Ginkgo biloba ‘Globus’
- Ginkgo biloba ‘Globus dorado’
- Ginkgo biloba ‘horizontalis’
- Ginkgo biloba ‘pilar verde’
- Ginkgo biloba ‘de Leyden’
- Ginkgo biloba ‘Lakeview’
- Ginkgo biloba ‘Rey de Dongting’
- Ginkgo biloba ‘Mariken’
- Ginkgo biloba ‘Ohazuki’
- Ginkgo biloba ‘pendula’
- Ginkgo biloba ‘variegata’
- Ginkgo biloba ‘Santacruz’
- Ginkgo biloba ‘Saratoga’
- Ginkgo biloba ‘Tit’
- Ginkgo biloba ‘Sombrilla’
- Ginkgo biloba ‘Tubifolia’

¿Cómo saber si es macho o hembra un Ginkgo biloba?
Determinar el sexo de un Ginkgo biloba antes de su plantación puede llegar a ser muy interesante ya que se tiende a plantar prioritariamente plantas macho para evitar el desagradable olor que desprenden los frutos de las plantas hembras una vez abiertos, como consecuencia del ácido butírico que contienen.
Al ser una planta dioica y por lo tanto su sexo (macho y hembras) se da en ejemplares separados, se desea la oportunidad de diferenciar las plantas en el momento de su plantación. Saber si un Ginkgo biloba es macho o hembra en fase juvenil es muy complicado, si bien hay quien afirma que las plantas femeninas son de porte más espigado que el masculino que tiende a ser más ancho. Pero como eso es comprensible este aspecto también puede ser fruto de la variedad o estado de vigor de la planta.
Lo aconsejable es partir de plantas de Ginkgo biloba reproducidos por esqueje. Es la mejor forma de asegurarnos ya que todos aquellos esquejes provenientes de planta macho… son clones.

¿Dónde comprar Ginkgo biloba en España?
En este caso, cuando nos referimos a dar respuesta a la pregunta de ¿Dónde comprar Ginkgo biloba en España? nos referimos a plantas vivas y no productos farmacéuticos que contienen materias activas, ya que al Ginkgo biloba se le atribuyen innumerables propiedades beneficiosas para la salud. Por cierto, muchas de ellas falsas y que alimentan su comercio desde un punto de vista especulativo para ganar dinero.
Del Ginkgo biloba se pueden comprar su semilla o plantas ya cultivadas en contenedor. Si es semilla desconfiemos de aquellas que nos aseguran que producirán plantas macho… no se sabe. Si son plantas cultivadas sí pueden garantizárnoslo. En este último caso se pueden comprar en viveros, centros de jardinería e incluso por internet.
Suelen ser plantas ya de cierto tamaño con alturas que van según su tiempo de cultivo de 150 centímetros a varios metros. Otra forma de tasarlos es según el calibre del tronco principal y van en medidas de 6/8, 8/10, 10/12,… 25/30, 30/35, 35/40,… centímetros de circunferencia.
En España hay un buen número de viveros que cultivan el Ginkgo biloba y su destino es principalmente como arbolado de alineación, ‘árbol urbano’.
Cuidados del Ginkgo biloba en jardinería
El Ginkgo biloba es exclusivamente una planta de exterior y como hemos adelantado un árbol de crecimiento lento pero que salvo variedades de porte bajo, adquieren con el tiempo una gran envergadura. Por lo tanto a la hora de elegir el lugar de plantación debemos tener en cuenta el espacio que necesitará transcurridos unos años.
Es una planta que se adapta bien a cualquier zona de clima templado y quizás por ello la podemos encontrar presente en muchos jardines del mundo. También aguanta perfectamente climas continentales sin heladas severas ya que se trata de un árbol caducifolio.
Su mejor desarrollo foliar lo realiza cuando recibe abundante luz solar. Es una especie muy rústica y se adapta a terrenos de cualquier naturaleza siempre y cuando no sufran encharcamientos. Por supuesto, vegeta mejor en aquellos terrenos de tipo franco tendiendo a arenosos y bien fertilizados.
Al tratarse de una planta de crecimiento lento conviene prestar especial atención a sus primeros años de vida, vigilando sus necesidades de agua y fertilizantes.
En cuanto a la poda podemos realizar una de mantenimiento al final del invierno, pero siempre teniendo cuidado de no deformar su característico crecimiento en forma piramidal. Durante estas podas podemos realizar despuntes para favorecer un crecimiento más denso así como para eliminar aquellas ramas mal ubicadas o dañadas.
Respecto a plagas y enfermedades del Ginkgo biloba no se le conoce ninguna a tener una consideración especial.
Destacar que el Ginkgo biloba en jardinería es muy utilizado tanto como ejemplar aislado como en grupos en la modalidad de árboles urbanos en alineación en avenidas o calles amplias. En jardinería pública apreciamos que crece insensible ante las más adversas condiciones de contaminación urbana. También es importante destacar que gracias a su aspecto ofrece un especial y atractivo contraste cuando se ubica cerca de árboles de copa densa y tonalidad oscura como por ejemplo junto a algunas coníferas.
Curiosidades del Ginkgo biloba
El Ginkgo biloba está considerado un fósil viviente pues el único representante vivo de un antiguo orden de gimnospermas ya extinguidas.
Se han encontrado restos de esta planta petrificados con más de 200 millones de años.
Su madera se usa en ebanistería y sus semillas como alimento al margen del desagradable sabor.
El nombre popular de «árbol de los 40 escudos» tiene origen en el precio que pagó un aficionado parisino a un horticultor inglés por la compra de cinco ginkgos al precio de 40 escudos cada uno.
La familia Ginkgoaceae está compuesta por dos géneros ya extintos como son el Ginkgoites y Baiera que han sido conocidas por sus hojas fosilizadas, y uno vivo,… el Ginkgo que posee una única especie: el Ginkgo biloba.
Sus frutos, al ser abiertos despiden un olor rancio y desagradable provocado porque contienen ácido butírico.
Es una de las especies más longevas conocidas, habiéndose localizado algunos ejemplares con más de 2500 años.
Sobre la evolución del género Ginkgo sp. se conocen con fósiles claramente emparentados a él que datan del Pérmico, hace 270 millones de años. Estos ejemplares se extendieron y diversificaron por toda Asia durante el Jurásico medio y el Cretáceo, comenzando a reducir su población a partir de entonces. Sobre el Paleoceno la única especie que quedaba era el Ginkgo adiantoides que al final del Pleistoceno según los fósiles de Ginkgo encontrados desaparecieron de todos los registros a excepción de una pequeña zona de la China central donde ha sobrevivido la actual especie moderna,… el Ginkgo biloba.
En 1691 el botánico alemán Engelbert Kaempfer que se encontraba en Japón trabajando descubrió ejemplares de Ginkgo biloba vivos, describiéndolos en su obra Amoenitatum exoticarium publicada en 1712. Posteriormente, sobre 1727, llevó unas semillas de Ginkgo biloba a Holanda, semillas que se plantaron en el jardín botánico de Utrecht dando como resultado uno de los primeros Ginkgo biloba de Europa y que todavía se encuentran allí.
Su capacidad de resistencia es enorme. Un año después del estallido de la bomba de Hiroshima, durante la primavera de 1946 y a tan sólo un kilómetro de distancia del epicentro de la explosión, un viejo Ginkgo biloba destruido y seco empezó a brotar mientras que un templo construido frente al mismo fue destruido por completo. Como consecuencia, para la ciudad de Hiroshima se convirtió en su símbolo del renacimiento y desde entonces es objeto de veneración, por lo que se le llama «portador de esperanza«.
Precisamente por su resistencia tras el desastre de la bomba atómica, el Ginkgo biloba despertó la curiosidad en la ciencia médica por estudiar las propiedades curativas de esta singular planta.

Propiedades farmacológicas del Ginkgo biloba
Basta con hacer una serie de consultas sobre el Ginkgo biloba para constatar que es una planta que posee usos medicinales, sobre todo por la medicina tradicional china y que a día de hoy ya se ha extendido al resto del mundo.
De sus hojas se obtiene un extracto de los flavonoides ginkgoloides y heterósidos, que tras ser ingeridos aumentan la circulación sanguínea y como consecuencia se hace más eficiente la irrigación de los tejidos orgánicos, beneficiando especialmente a las personas de mayor edad.
El consumo de Ginkgo biloba aminora los síntomas de pérdida de memoria, cansancio, confusión, depresión y ansiedad, haciendo además más eficiente la irrigación en el corazón y las extremidades. Además, estos flavonoides también son efectivos en neutralizar radicales libres que están implicados en el proceso del envejecimiento.
Plantación de un Ginkgo biloba en Gernika
Que estamos ante una planta muy especial está fuera de dudas y un ejemplo más al respecto es la reciente noticia de la plantación de un Ginkgo biloba en Gernika. También que el alcalde de Hiroshima Kazumi Matsui haya plantado este árbol en Gernika no es rareza ya que es todo un símbolo, puesto que esta planta sobrevivió a la bomba atómica. Destacar que el ejemplar plantado desciende del original que en 1945 logró sobrevivir a la bomba atómica de Hiroshima.
La plantación de este ejemplar de Ginkgo biloba se hace en conmemoración del 81 aniversario de su bombardeo en 1937 de la ciudad de Gernika y dentro del marco de la celebración de las XXVIII Jornadas de Cultura y Paz. Con este gesto, Gernika fortalece su mensaje por la paz.
Este pequeño Ginkgo biloba ha sido trasplantado en el Parque Europa, a escasa distancia del mítico árbol de Gernika. Ahora el Ginkgo Biloba y el roble (Quercus robur) de Gernika crecen juntos conteniendo un profundo significado como símbolo de la paz y la libertad.